Título original: Ochazuke no
aji
Año: 1952
Duración: 115 min.
País: Japón
Dirección: Yasujirō Ozu
Guion: Yasujirō Ozu, Kogo
Noda
Reparto: Shin Saburi; Michiyo Kogure; Koji Tsuruta; Chikage Awashima; Keiko
Tsushima;
Eijirô Yanagi; Kuniko Miyake; Chishu Ryu; Hisao Toake; Yûko Mochizuki; Koji
Shidara;
Matsuko Shiga; Yôko Kosono; Mie
Kitahara.
Música: Ichiro Saitô
Fotografía: Yuuharu Atsuta
(B&W).
Título original: Tokyo
boshokuaka
Año: 1957
Duración: 140 min.
País: Japón
Dirección: Yasujirō Ozu
Guion: Yasujirō Ozu, Kogo
Noda
Reparto: Ineko Arima; Kamatari
Fujiwara; Setsuko Hará; Chishu Ryu; Isuzu Yamada; Kinzo Shin; Nobuo Nakamura; Teiji
Takahashi; Eiko Miyoshi; Masami Taura; Haruko Sugimura; Sô Yamamura.
Música: Takinori Saito
Fotografía: Yuuharu Atsuta
(B&W).
Ozu en todo su
esplendor: una comedia rohmeriana y un melodrama que, por sus pausas contadas,
te destroza el corazón.
Volver a Ozu
es entrar en una casa conocida, en unos pasillos por los que pasan sombras
cotidianas, por salones donde los personajes apenas se dicen sino lo justo,
beban sake o no, o en la barra de un bar donde dos extraños coinciden en la
comanda y la dueña recibe más como una madre que como una hostelera. Una casa
no necesariamente confortable, pero sí acogedora, aunque en sus habitaciones se
gesten tragedias que apenas consiguen que una voz, usualmente un nombre, suene más alta que otra. Y la cámara
fija en la posición humilde en que la coloca Ozu, muy cerca del suelo, va a ser
testigo de vidas que se viven con dolores o desesperanzas o desengaños que las
condicionan cada jornada, aunque cada cual acuda a sus ocupaciones y la vida
social quede retratada en algunos espacios cotidianos, nunca extraordinarios. Los
amantes de su cine solemos recrearnos muy especialmente en los planos de
transición que, al modo de los intertítulos del cine mudo, usa Ozu para efectuar
un desplazamiento en la narración. Debería buscarse un nombre para esas «interimágenes»,
no sé, acaso intergramas u otro que defina esos «ínterin» de la vieja
novela realista, cada vez que se trasladaba la acción a personajes o tiempos
distintos. Esas imágenes de Ozu, usualmente planos de la ciudad, aparecen con
una voluntad estética evidente, porque suele haber en ellos una cierta
predisposición a «traducir» estados de ánimo o a indicar la imperturbabilidad
de la vida social que parece discurrir ajena a los dramas que se cuecen en
ella, con mayor o menor intensidad. Ozu planta su cámara y en la escena, aunque
a veces fuera de ella transcurren muchas acciones que incluso son determinantes
para el devenir de la historia, como el extraño accidente, acaso intento de
suicidio, de la joven protagonista de Crepúsculo en Tokio, del que nos informa
exclusivamente el ruido del frenazo de la máquina que alarma al dueño del local
de donde ha salido la joven.
El sabor
del té verde con arroz es una comedia agridulce que gira en torno a las
relaciones amorosas de mujeres casadas y solteras en el Japón contemporáneo,
una comedia aparentemente amable, porque la guerra de sexos es el eje alrededor
del cual gira la trama que lleva a tres amigas y a la sobrina de una de ellas a
pasar un fin de semana casi clandestino en un balneario, a espaldas de los
maridos. La historia se centra, no obstante, en una de ellas, de la que se hace
un retrato que se ajusta al de la tradicional «malmaridada» del folclore, si
bien, en este caso, la responsabilidad cae del lado de ella, dada su
insatisfacción, lo que la lleva a despreciar a un marido cuyos gustos están en
las antípodas de los suyos. La presencia de una mujer que es empresaria y una
sobrina que no está dispuesta a casarse «a cualquier precio», completan la
tríada protagonista. La estancia en el balneario, con la fantástica secuencia
en la que identifican a los hombres con los peces del estanque a los que dan de
comer dan el tono amable de toda la obra, que solo cambia cuando, tras haber
desaparecido la protagonista sin dejar aviso, vuelve a casa y se encuentra con
que su silencioso y tolerante marido se ha ido a un viaje de negocios a
Sudamérica. La despedida, sin la esposa, tiene unas imágenes que recuerdan sobremanera
los cuadros de Edward Hopper, a quien ignoro si Ozu conocía. Después de llegar
a casa y no encontrar a su marido, a ese marido despreciado, la protagonista
pasea por las estancias como una sombra buscando un cuerpo, contrariada, como
si le estuvieran pagando con la misma moneda de ausencia. Pero llega él, tras
una avería que ha hecho regresar al avión y posponer la salida para el día
siguiente. Entonces, desde la frialdad de ella y la tolerancia de él, se
organizan para prepararse una cena, sin saber siquiera ni dónde está la vajilla
o los alimentos, porque el servicio se preocupa de esos menesteres. Y ahí se
produce el milagro de la transformación de ella y cómo vuelve a ver con nuevos
ojos su vida y a su marido, el amante de las cosas simples y familiares, como
ese mismo «arroz con té verde» que forma parte de sus recuerdos familiares y
que ella hasta esa noche mágica en la casa silenciosa había despreciado como el
súmmum de la vulgaridad. Ozu, como siempre, planta la cámara y los personajes,
con gestos casi imperceptibles, miradas tímidas, esbozos de sonrisa y
movimientos medidos dirimen distancias insalvables y redimen incluso odios
profundos incomprensibles.
Crepúsculo
en Tokio, a diferencia de la anterior, es una de las obras mayores de Ozu.
Un melodrama que progresa hasta la tragedia en el caso de la hermana pequeña de
las dos hijas del protagonista, un admirabilísimo Chishu Ryu al que le da
réplica la hija mayor, Setsuko Hará, una actriz prodigiosa que brilló incomparablemente
en Cuentos de Tokio, acaso la cumbre cinematográfica de un director que
ha creado un mundo muy homogéneo. A su manera, podría hacerse con Ozu lo que
hice un día con Rohmer: ver seis películas suyas seguidas, un auténtico maratón
en el que las películas se sucedían como si fueran distintas historias de una
sola película. En esta, que tiene una banda sonora que parece desmentir el
drama profundo que alberga, como si fuera un elemento de contraste para
enmarcar tragedia tan intensa como la de la hija en la imposible Gran Comedia
de la vida, que absorbe incluso dramas tan acezantes como el que se nos atraviesa
en el corazón, encogiéndonoslo. La historia es tan sencilla como efectiva. En
la casa del padre se refugian hija y nieta huyendo de un matrimonio insatisfactorio.
En La casa vive la hija pequeña, que ha dejado la universidad, atraída por un
compañero que, además de dejarla embarazada, pasa de ella y, ante esa revelación,
decide emprender una huida que la lleva a ella a recorrer una y otra vez los
sitios habituales que él suele frecuentar. Súmese que a la ciudad ha regresado
la madre de ambas hijas, que se separó del marido cuando la menor era pequeña,
porque ella se enamoró de un joven con quien compartía su tiempo mientras el marido
estaba destinado en otra provincia, hasta que, finalmente, se fue con él.
Regresa y monta un local de juego frecuentado por el galán de la hija menor. La
hija mayor va a verla y le pide que no le diga a su hermana que es su madre. La
hermana alberga la sospecha de que ella no es hija de su padre, sino del amante
de la madre con quien esta se fue. Poco a poco, se va cerniendo sobre la hija
un futuro terriblemente oscuro y toma la decisión de someterse a un aborto, lo
cual hace en una clínica legal. Y esta es una de las revelaciones postfílmicas
que chocan: Japón, tras la guerra, y dados los escasos recursos para alimentar
a su población, decide autorizar el aborto en parte como control de natalidad
en parte para evitar el auge de hijos nacidos de uniones entre japonesas y
extranjeros, es decir, con una perspectiva eugenésica, propia de su pasado
filonazi. No se trata, pues, de un supuesto «derecho» de la mujer, sino de una
estrategia gubernamental. Consumado el aborto, todo parece derivar hacia un
drama contundente que no tarda en suceder, pero todo ello es mejor que lo
conozca de primera visión el espectador, no por mis palabras palidísimas. Lo
importante es que ni siquiera un planteamiento tan dramático es capaz de arrastrar
a Ozu hacia un planteamiento en que la cámara se desplace en una u otra
dirección. Ahí sigue, plantada en su sitio de siempre, fiel testigo de los
tremendos desgarros que viven los personajes con una calma que sobrecoge, con
una violencia que se reprime tras unos protocolos de relación que parecen
inhibirla, pero que, sin embargo, acaba manifestándose. En esta película, la
novedad, para mí, del salón de juego o del bar moderno, vigilado por la
policía, que vela por la moralidad de jóvenes en peligro de caer en redes degradantes
que las conviertan en parias, altera, en parte, el recoleto mundo familiar de
espacios silenciosos, casi en permanente penumbra y que aquí contrasta con la
luz que se apodera de la casa de la familia protagonista, cono el sol tras la tormenta.
Supongo que en no pocas películas de Ozu hay un reflejo del gran drama de la
derrota militar y de la reinvención del país, y que cierta sombría tristeza
difuminada tiene más de contagio social que de manifestación individual
propiamente dicha. La relación de las dos hijas con la madre alcanza unos
niveles de dramatismo solo comparables al aciago destino de la hermana pequeña,
cuya historia, por cierto, es recontada en una mesa de juego como una narración
oral que la degrada hasta la burla inmisericorde de los participantes en la
mesa de juego. Una visión que acentúa los trágicos relieves del drama, sin
embargo. Y eso es lo que el espectador sufre con una congoja desasosegante.
Pero nadie dijo que la vida haya de tener un final feliz.
Tanto en una como en otra película, si algo caracteriza el cine de Ozu es la contención expresiva de los intérpretes, las miradas, el juego constante de interpretaciones de los silencios de los otros. No hay carcajadas en sus escenas, pero sí sollozos y lágrimas recogidas en el cuenco de las manos que nos ocultan a la contenplación ajena. Un mundo de detalles ínfimos con los que se acaban contando entresijos fundamentales de la historia que se narra. Se trata de un mundo adictivo, sin duda. Y si estar en sus películas es como estar en casa, verlas es reconocerse en un modo de ser y de estar que nos libera de nuestras prisas y nuestros desgarros emocionales que nos trastornan, aunque nuestra novedosa calma de la aceptada isiosincrasia nueva ni los oculte ni los niegue.





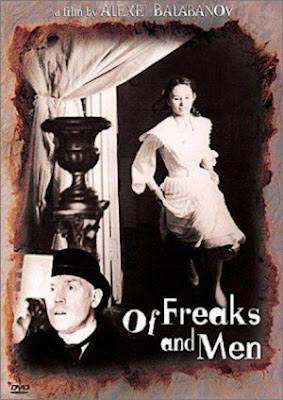
.jpg)


