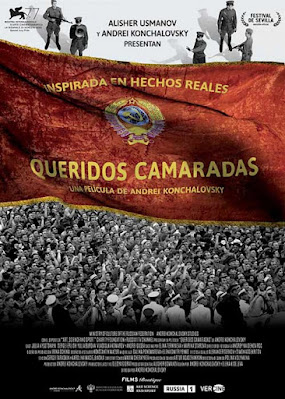El comunismo
por dentro o la sinrazón violenta del estado totalitario: la pesadilla de la
que acaso aún no ha despertado Rusia.
Título original: Dorogie
tovarishchi! (Dear Comrades!)aka
Año: 2020
Duración: 120 min.
País: Rusia
Dirección: Andrei
Konchalovsky
Guion: Elena Kiseleva,
Andrei Konchalovsky
Fotografía: Andrey Naidenov
(B&W)
Reparto: Yuliya Vysotskaya,
Vladislav Komarov, Alexander Maskelyne, Andrei Gusev, Yulia Burova, Sergei
Erlish.
Con no poco
retraso, quiero agradecer a Joaquim Coll que me recomendara fervientemente ver
esta película de Konchalovsky, de quien ya había visto otras tres que me
gustaron mucho: El tren del infierno, Paraíso y Vidas
distantes. Mi ajetreada vida no me había permitido coincidir con la película
hasta hace dos días, pero lo bueno del cine que merece la pena es que no tiene
fecha de caducidad y tan bien se ve hoy como se vio ayer y se verá mañana. No
me ha defraudado, sino lo contrario. La película es triste hasta la raíz del
dolor más vivo, porque toda represión violenta de las aspiraciones populares es
una tragedia que se salda con muertes. A Coll, como ahora a mí, imagino que lo
que nos ha interesado sobremanera de la película, más allá de la peripecia
político-emocional de la protagonista, es cómo un noble ideal político, nacido
como un intento de conseguir la emancipación de la tiranía inhumana de la
explotación laboral, deviene un gélido y criminal sistema burocrático
totalitario que no atiende a más razones que las de la fuera bruta. Lo que la
película nos ofrece, así pues, es la vida por dentro del sistema
político-militar soviético y cómo la personificación del Partido permea todas
las existencias de los ciudadanos hasta condicionarlas totalmente.
La película de
Konchalovsky tiene un arranque casi costumbrista, con un blanco y negro sin
apenas contrastes, lo que le da a la película una tonalidad grisácea que parece
metáfora cromática de las vidas de esos personajes que tienen que lidiar con el
racionamiento, con el abuso de poder de las capas dirigentes y con la
irracionalidad de unos dirigentes que, ya en la era Kruschev, no renuncian a imponer sus caducados
ideales por la fuerza y el derramamiento de sangre, como sucede cuando una
fábrica se declara en huelga y no hallan otro modo de «negociar» con los
trabajadores que a través del ejército, con orden de disparar primero y no
preguntar, ¿para qué?, después.
La película
recupera un hecho histórico celosamente preservado por las autoridades
soviéticas, la masacre de Novocherkassk, que se produjo el 2 de junio de 1962, con un saldo «oficial» de
26 muertos y casi un centenar de heridos. Los obreros de una empresa
metalúrgica, en la que trabaja la hija de la protagonista, un cargo del
Partido, se declaran en huelga porque les han bajado los salarios y han
aumentado los precios de los alimentos básicos. La represión gubernamental, que
incluye el cierre a cal y canto de la localidad, aislándola del resto de Rusia,
perfectamente resuelta en la película con unas muertes que ve muy de cerca la
protagonista, hasta ese momento acérrima defensora de la ideología del Partido.
De hecho, la película contó con la bendición gubernamental rusa para
representar al país en los Oscar porque se realiza en ella un ataque a Kruschev y una «defensa» de Stalin, en quien
piensa la protagonista como el único que podría salvarlos de la decadencia en
que están sumidos, una suerte de culto al genocida que está, sin embargo, muy
sólidamente extendida en Rusia, como pudo comprobar in situ mi amigo Joselu
cuando viajó a San Petersburgo. Son esas contradicciones de las historias que
ni siquiera se escriben desde uno u otro bando, sino desde la propia
irracionalidad social que las ampara. Esa efensa, obviamente, es la de la
dirigente del Partido que protagoniza, de modo casi absoluto, la película, una
maravillosa Yuliya Vysotskaya a quien pude admirar en Paraíso. Se trata
de una actriz tan extraordinaria que gracias a ella seguimos la peripecia
dramática con una intensidad absorbente.
La película me
ha recordado mucho a las que he visto sobre las dictaduras chilena y argentina,
de ahí el título de la crítica, porque ninguna diferencia hay entre esas
dictaduras de extrema derecha y la antigua URSS. Lo que hace espléndidamente
Konchalovsky en su guion es escoger como damnificada indirecta de la represión
a un cuadro del partido, quien, a medida que crece su angustia por la
desaparición de su hija, de la que ignora si vive o es una de las asesinadas,
va disminuyendo su adhesión al Estado, al Partido. De hecho, su padre, que vive
con ella, representa justo lo contrario de sus ideales, porque él sí que tiene
memoria de esos métodos sanguinarios y de las hambrunas padecidas, algo que
intenta rebatirle siempre su hija, aunque ahora los acontecimientos le hacen
plantearse su fidelidad a unos ideales que chocan contra su amor de madre.
La película exhibe
una puesta en escena magnífica, porque el director tiene mucha cuidado en
ofrecernos un retrato realista de las condiciones de vida y de la degradación
material de las cosas y los espacios, como podemos ver cuando ella se encierra
en el servicio para no intervenir en la reunión de los dirigentes locales del
Partido, una alocución en la que había de desarrollar la idea expresada
con vehemencia en una reunión con los
militares de que deberían «pasar por las armas» a quienes atentaban contra los
ideales soviéticos. Lo que ignoraba en aquel momento de pasión patriótica era
que su hija podía estar entre las asesinadas por las tropas. La magnífica
selección de espacios, la plaza incluida, donde, al final se celebra un baile
que, supuestamente, pretende enmascarar la terrible represión de los
reaccionarios que se han levantado contra el Régimen «del pueblo» (en nuestros días
se suele decir «de la gente», por parte de algunas fuerzas políticas que
tampoco disimulan su entusiasmo por Stalin y Lenin) y a los que no hay otro
remedio que masacrarlos para curar la «infección» de raíz.
La película está
llena de intención simbólica, comenzando por la propia recuperación del viejo
uniforme del padre, auténtica «memoria histórica» que se opone a su propia
hija, por destacar un elemento que forma parte del relato de la conversión
paulina de la dirigente del Partido, cuando de o que se trata es de la vida o
la muerte de su propia hija. La actualidad de la película, salvando las
distancias, estriba en la credibilidad, o la carencia de la misma, del discurso
oficial frente a otros discursos: los de la oposición o los de los propios
ciudadanos que se expresan a través de las plataformas sociales, una acción
novedosa, por lo que tiene de teórica «alternativa» a la imagen de la realidad
que transmite la prensa tradicional, tan fuertemente condicionada, económicamente,
por el Poder.
Se trata, en
suma, y más allá del suceso histórico que se revela, de una película política
sobre el Poder y sus deformaciones, a veces tan trágicas y terribles, como las que
podemos ver en ella. Da que pensar, ciertamente…