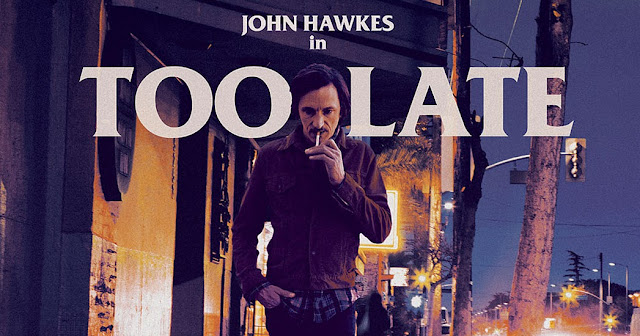sábado, 29 de agosto de 2020
«El precio de la gloria», de John Ford, una «siesta» entre dos obras maestras.
jueves, 27 de agosto de 2020
«Pasaporte a la fama», de John Ford o el “toque Ford” para la comedia…
lunes, 24 de agosto de 2020
«Los niños del paraíso», de Marcel Carné, ¡la perfección!
sábado, 22 de agosto de 2020
«El mimado de la abuelita», de Fred C. Newmeyer al servicio de Harold Lloyd.
viernes, 21 de agosto de 2020
«Esposas frívolas», de Erich von Stroheim, el genio desmesurado… ¿y desconocido?
jueves, 20 de agosto de 2020
«The Gentlemen: Los señores de la mafia», de Guy Ritchie o «el artefacto»…
miércoles, 5 de agosto de 2020
«Too late», de Dennis Hauck o una muestra canónica de «neo-noir»
Una propuesta compleja para un caso simple de redención moral: los detectives privados ya no son como eran…
Título original: Too Late
Año: 2015
Duración: 107 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Dennis Hauck
Guion: Dennis Hauck
Música: Robert Allaire
Fotografía: Bill Fernandez
Reparto: John Hawkes,
Crystal Reed, Natalie Zea, Dichen Lachman, Rider Strong, Dash Mihok, Robert T.
Barrett, Brett Jacobsen, Joanna Cassidy, David Yow, Jeff Fahey, Robert Forster,
Monica Olive, Vanessa Sheri, Vail Bloom.
Si hay una etiqueta de por medio, parece que todo queda más claro. Otra
cosa es que el hecho de poder ponerle la etiqueta a un producto sirva para
justificar su existencia o para ensalzarlo o, en el peor de los casos,
denigrarlo. Too late dicen los críticos serios que es un neo-noir, y
eso ya parece definir lo que los espectadores van a ver. Mis últimas
referencias de neo-noir son muy diferentes: una es Puro vicio, de
Paul Thomas Anderson, con un Joaquin Phoenix ejerciendo de detective colgadísimo
en una trama que deja chica la de El sueño eterno; y la otra, Neon
Demon, de Nicolas Winding Refn, un
peliculón que no ha tenido más éxito por la crudeza de una trama terrible. Con
esos antecedentes, caso de que pase el examen de los entendidos y se acepten dentro
de la etiqueta, nos pusimos mi Conjunta y yo a ver Too late, sin saber absolutamente
nada de ella. Aun reconociendo que tiene un arranque espectacular con el
encuentro cordial entre el asesino y la víctima, el descoloque que nos supuso
el segundo tramo de los cinco en que se divide la película, con las partenaires
desnudas en casa de los mafiosillos de medio pelo que regentan un club de strippers
donde trabajaba la víctima, exhibiendo
agravios cuyo final, en cuanto apareciera una pistola, que acaba apareciendo,
como era de recibo, no era difícil de imaginar, nos enfrío lo suyo y decidimos
dejar de verla. Pasados los días, sin embargo, en esos ratos perdidos en que
veo cosas a mi aire, decidí darle una segunda oportunidad y entonces sí que,
con la aparición del detective magullado por la agresión sufrida por dos
sospechosos del crimen de la joven que le ha sido encargado buscar, la trama
deriva nítidamente hacia la peripecia del investigador. Poco a poco, de manera
siempre indirecta, por el desorden cronológico con que se nos entrega la
narración, se va conociendo la trama lineal de una relación personal del
detective con la stripper y con otras mujeres, así como con la madre, quien
mantiene una nada inocente rivalidad tóxica con su hija.
Como buen neo-noir, la trama es inseparable de ciertos ambientes,
de cierta puesta en escena que define el género. La visita al club de
strippers, por ejemplo; la propia casa de los mafiosillos; el bar donde
interpreta el detective una hermosa canción; ¡y el autocine decrépito y
degradado, con espectáculo de boxeo incluido, donde se ejecuta el desenlace de
la película!, y que vale por toda la película.
Junto al espacio, el carismático
detective «perdedor» magníficamente interpretado por John Hawkes, a quien ya vi
en Tú, yo y todos los demás, de Miranda July. Digamos que se trata del
feo más feo del mundo con un sex-appeal capaz de imantar a cuantas
mujeres se acerca. Su endeblez aparente, la fragilidad evidente y la ternura
sospechada en la antítesis del macho man son ingredientes de una personalidad
tan compleja como exige el género. A medida que avanza la trama y el detective
asume un mayor protagonismo advertimos que no está en juego la mera búsqueda detectivesca
de una desaparecida, sino una suerte de ajuste de cuentas con su propia
responsabilidad, con su propia vida, lo que confiere al personaje una dimensión
moral que se sobrepone a cualesquiera violencias que salpican la narración con
la contundencia propia del género.
Hay, digámoslo así, una cierta «naturalidad» en la degradación que se
corresponde con la visión crítica de una sociedad enferma, todo lo cual nos es
mostrado con una estilización soberbia, a través de muchas escenas nocturnas, de
la propia degradación soberbia. De hecho, el arranque de la película, con la
bucólica conversación afectuosa entre la víctima y el verdugo, ambos ignorantes
de cómo acabaría dicha relación, nos da a entender de manera muy gráfica esa
perturbación psicológica que domina, con sus pulsiones de muerte, la vida
social. Si sumamos la presencia de la pareja que también se cruza con la víctima
poco antes de que halle su fatal destino, mientras disfrutan de un paseo por la
naturaleza, nos damos cuenta del poderoso contraste que sirve de arranque a la
trama. Sumémosle que, desde el escenario del crimen, la joven stripper
ha llamado por teléfono al investigador, una conexión representada visualmente
por la línea recta que sigue la cámara entre ambos interlocutores desde la cima
del monte hasta el apartamento donde él recibe la llamada y desde el que se
pone en marcha enseguida para acudir a la cita, si bien ambos ignoran, también,
que ese encuentro jamás va a producirse.
Es curioso cómo, a veces, ciertos tramos de las películas pueden
inducirnos a desistir del visionado de las mismas; pero, salvado el escollo de la
repulsión que nos pueden provocar ciertas situaciones, ¡reprometo que la
secuencia de los galanes con sus paternaires, antiguas strippers del
club que regentan, tiene un sí sé qué de ofensivo que cuesta trabajo aceptar!, la
propia evolución de la trama, que clarifica, muy dosificadamente las entretelas
del caso se le impone al espectador y, recompuesto el puzzle, acaba
entendiendo el sorprendente final, tan inesperado como brillante.
Me sorprende a mí mismo cómo en una película he sido capaz de sobreponerme
a un amago de desistir de verla para acabar siguiendo con profundo interés la
aventura existencial de un personaje que reúne lo mejor y lo peor del género de
los detectives privados, y todo ello en unos «escenarios» escogidos con un
sentido de la estética «feísta» que ilumina dicha peripecia personal ,
trascendiéndola. Toda una sorpresa.
martes, 4 de agosto de 2020
«Toni», de Jean Renoir, o el descubrimiento del neorrealismo…
Un melodrama que se convierte en tragedia: amores y pasiones del proletariado emigrante.
Título original: Toni
Año: 1935
Duración: 82 min.
País: Francia
Dirección: Jean Renoir
Guion: Jean Renoir, Carl Einstein
Música: Paul Bozzi
Fotografía: Claude Renoir (B&W)
Reparto: Charles Blavette, Celia Montalván, Édouard Delmont, Max
Dalban, Jenny Hélia, Michel Kovachevitch.
¡Quién me iba a decir que con casi quince años de antelación
Renoir iba a descubrir un género que luego se adjudicaría en exclusiva a los
realizadores italianos, el neorrealismo…? Pues así es. Cualquier película de
Renoir es siempre atractiva, porque el director lo vale; pero, acostumbrado a
una cierta estilización en sus realizaciones, no me esperaba esta suerte de crónica
de la pobreza y las pasiones amorosas entre inmigrantes. La película se abre
con la llegada de un tren de emigrantes que vienen de Italia para encontrar
trabajo cerca de Marsella. Vienen cantando, los emigrantes, hermosas canciones
populares italianas que nos hablan de la nostalgia y del pesar por abandonar la
tierra y a los seres queridos. La luz agreste del sol meridional, la pobreza de
la indumentaria y los espacios degradados en que se mueven los personajes nos
hablan enseguida de la pobreza esencial de unos seres que se buscan la vida
donde pueden y haciendo cualquier trabajo no cualificado. El personaje que da título
a la película, Toni, soñador, enamoradizo y de buen corazón, además de voluntarioso,
no tarda -una elipsis afortunada que nos ahorra un largo proceso de amores- en
acomodarse sentimentalmente con la patrona de la pensión donde viven otros trabajadores
que, como él, han encontrado trabajo en la cantera, como picadores. Esos años
pasados han conseguido que la patrona advierta señales de hastío y cansancio en
Toni, amén de saber que anda enamorado de una joven de origen español, Josefa,
interpretada por la actriz mejicana Celia Montalván con una propiedad y gracia
españolas que aparecen en cada una de sus intervenciones en castellano en la
película. En esas andanzas de don Juan, Toni se aproxima a Josefa y se enciende
de amores, pero no cuenta con que el capataz de la cantera se la disputa.
Josefa, que se nos presenta muy pero que muy ligera de cascos, a pesar de la
mojigatería con que aparenta una castidad a prueba de bombas, se deja seducir
por el capataz, a pesar de las implícitas promesas de amor hechas a Toni -y la
secuencia de la picadura de la avispa con la extracción del aguijón y la succión
bucal del veneno son de una sensualidad extraordinarias-, y acaba casándose con
él, lo que, en parte por despecho, lleva a Toni a acceder a casarse con su
patrona, y celebrar la boda conjuntamente con su rival. A partir de ese momento
entramos ya en la senda por la que se acabará desencadenando la tragedia.
La película está rodada casi toda en exteriores y con muchos
actores no profesionales, con sonido directo y nada menos que con Luchino
Visconti como ayudante de dirección de Renoir, lo que viene a certificar la
poderosa influencia de esta película en el neorrealismo que aún no había ni
siquiera nacido como tal, y que tendría que esperar diez años para, con Roma,
ciudad abierta, de Rossellini, entrar en la Historia del cine. La película
destila una sensación de verdad, de algo genuino, con un poder narrativo muy
poderoso. La sensación de que el fatalismo se cierne sobre las relaciones
humanas de un modo inexplicable lo permea todo. Sin embargo, la historia nos
permite entrar en el conocimiento, sobre todo, de los confusos sentimientos del
protagonista y de su bondad innata. También del sufrimiento que, inadvertidamente,
su ciega pasión pueda causar en un tercero -a ese respecto la secuencia del
suicidio en el mar de la patrona con quien se ha casado Toni es un prodigio de
austeridad fílmica y, al tiempo, de una belleza arrebatada: el modo como Toni
lleva en brazos a Marie y, cuando esta despierta, el modo como ella lo rechaza
llegan directamente al corazón del acongojado espectador.
Toni no es una de las películas más famosas de
Renoir, y no entiendo por qué, excepto que el hecho de tratarse de las pasiones
de la gente más humilde haga creer a los espectadores o los estudiosos del cine
que, sin el glamour correspondiente, nada puede tener un interés
sustantivo. Pues sucede justo lo contrario: la excepcional naturalidad de los
actores en esta película, en la que el abuso de los inmigrantes forma parte primordial
del contexto, y el ambiente rural en el que transcurre la acción, así como la banda
sonora de las canciones italianas de los emigrantes, intercaladas siempre con
una poderosa eficacia lírica, dotan a la película de esa poderosa sensación de
realidad que tiene siempre en el cine bien hecho el retrato de la miseria y de
los menesterosos.
Cuando la tragedia se ha consumado, con un crescendo que
sobrecoge el ánimo, la película se recoge sobre sí misma y volvemos al inicio
de la misma, con otros inmigrantes que bajan del tren con el mismo afán emprendedor
con el que bajó Toni de él tres años antes y con las mismas canciones melancólicas
que nos hablan de despedidas, de añoranzas y de soledades. De algún modo, viene
a decirnos Renoir, es cíclico el destino de las personas: rellenamos un destino
que ya ha sido escrito por la fatalidad trazada por los dioses para cada uno de
nosotros. Está claro, pues, el terrible mensaje; pero también los arraigados
valores de personas como Toni, fieles a sus sentimientos, por mucho que las
circunstancias se alíen contra sus designios. Renoir nos ofrece una auténtica lección
de vida, centrando su interés en seres que no parecen tener ninguna importancia
para nadie: sabe ahondar en sus conflictos y nos revela la grandeza de los
sentimientos que albergan todas las personas.
«El silencio del mar» y «El ejército de las sombras» de Jean-Pierre Melville o las resistencias pasiva y activa frente a la invasión nazi de Francia.
Un curioso alegato antibelicista en labios de un ocupante nazi de Francia y el mundo de la resistencia visto como una película de espías. La sensibilidad no entiende de ideologías; ni el espionaje de compasión.
Título original: Le silence de la mer
Año: 1949
Duración: 83 min.
País: Francia
Dirección: Jean-Pierre Melville
Guion: Jean-Pierre Melville
Música: Edgar Bischoff
Fotografía: Henri Decaë
Reparto: Howard Vernon, Jean-Marie Robain, Nicole Stephane, Georges
Patrix, Ami
Aaroe, Denis Sadier.
Título original: L'armée des ombres
Año: 1969
Duración: 139 min.
País: Francia
Dirección: Jean-Pierre Melville
Guion: Jean-Pierre Melville (Novela: Joseph Kessel)
Música: Eric Demarsan
Fotografía: Pierre Lhomme
Reparto: Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurisse, Jean-Pierre
Cassel, Paul Crauchet, Serge Reggiani, Claude Mann, Christian Barbier.
Muy curiosos estos dos acercamientos del gran cineasta francés
Jean-Pierre Melville a la resistencia francesa frente a la invasión alemana
durante la Segunda Guerra Mundial: una, a pocos años; la otra, la más compleja,
a muchos años de distancia, y, sin embargo, la verdadera obra maestra es la
primera, la que esta más cerca de la contienda; la segunda, a pesar de la
distancia, pierde la serenidad de la objetividad de la primera para adentrarse
en un relato fatalista que se acerca mucho al espíritu del nihilismo existencialista
de los años cincuenta. La primera reacción fue pacífica; la segunda, violenta.
La primera es recogida por Melville en una película llena de lirismo y que
deviene un brillante alegato antibelicista; la segunda tiene auténticos tintes
épicos y es un canto a la dignidad de quien se resiste al invasor aun a riesgo
-en aquel entonces propiamente la seguridad- de perder la propia vida.
El silencio del mar es una película en banco y negro,
rodada, en uno de los invierno de la ocupación, en un pueblo pequeño en el que
los oficiales alemanes se han repartido por las mejores casas de la localidad
para compartir la casa con sus anfitriones forzados. Un oficial cojo se instala
en una casa en la que un hombre mayor vive con su sobrina, que cuida de él.
Ambos reciben al huésped indeseable y forzado con un silencio glacial que no
romperán en toda la película. Una voz en off, la del tío anciano, nos irá
relatando, casi de forma redundante, lo que vemos, porque la película,
propiamente dicha, es un monólogo interminable del oficial alemán enamorado de
Francia, del francés y de la cultura y la vida francesas. El hombre entiende el
silencio defensivo de sus anfitriones forzados y en ningún momento intenta variarlo
ni, mucho menos, tomar represalias contra ellos por esa actitud que, revestida
de total dignidad, choca frontalmente con el retrato de un alma sensible, culta
y de modales exquisitos que se nos irá dando en esos monólogos en los que busca
la interlocución de sus anfitriones pero no halla más que el silencio más
espeso que se haya oído nunca en el cine. Y, sin embargo, a través de pequeños
gestos, de miradas desviadas, de reacciones insospechadas hay una línea narrativa
sumergida que irá aflorando poco a poco, es decir, que las revelaciones autobiográficas
del invasor no caerán en saco roto, aunque en ningún momento se establece una
relación directa entre ellos. El retrato del noble humanista, Werner von
Ebrennac, no choca, propiamente, con sus anfitriones franceses, sino, sobre
todo, con la tendencia supremacista y psicópata de sus conciudadanos, como lo
demuestra el jocoso y terrible episodio del matrimonio fallido, por ejemplo, o
la frialdad emocional con la que sus compañeros de milicia hablan de la “solución
final”. El proceso de separación se produce, en consecuencia, entre él y lo que
representa su uniforme, por eso, ante el escaso eco hallado en sus anfitriones para
una sensibilidad que buscaba el consuelo de las almas gemelas, aunque
estuvieran «en el otro bando», no le queda más remedio que tomar la decisión de
abandonar el plácido retiro francés y solicitar su incorporación al frente
ruso, en primera línea de fuego, lo que equivale, en términos civiles a su
suicidio. Melville nos retrata, paradójicamente, el ideal de una Europa unida a
través de la cultura y la sensibilidad, una Europa que comparte todas las artes
y que se hermana en la sensibilidad artística par forjar una unión continental,
es decir, se anticipa a nuestra realidad actual, por más que sea la economía, el
eje alrededor del cual se ha vertebrado la unión continental, pero ello no ha
impedido que los programas culturales como las becas Erasmus, por ejemplo, se
hayan aproximado al ideal del noble alemán. Poco a poco, a medida que se van
sucediendo los monólogos del oficial, la visión que se tiene de él cambia tanto
como para que al espectador le parezca que el silencio de sus anfitriones lo
someten a una tortura innecesaria, que no se merece. Esa inversión de las empatías
es uno de los grandes aciertos de la película, a la altura de la línea narrativo
críptica que se cobija en el densísimo silencio de los interlocutores que jamás
interactúan con él. La película tiene, ya lo he dicho, un lirismo que va más
allá de las evocaciones artísticas, musicales -el oficial es músico-,
literarias o filosóficas, porque está construido a partir de un repertorio de
tomas que se multiplican para, aun transcurriendo la acción en una sola sala de
la casa, lograr un relato cinematográfico que sugiere más que denota. Los
exteriores, escasos, pero muy hermosos, contribuyen a aligerar la presión del
interior en lo que tiene de «mazmorra» para los anfitriones y de «escenario»
para el noble empeñado en seducirlos, sobre todo a la sobrina, porque conseguir
su favor es el destino que tiene la evolución de sus confidencias: intuye que
ella es su «alma gemela» y que puede llegar a ser correspondido. Quienes la
vean lo sabrán… Lo que no pueden hacer es dejar de ver una película tan europea
y tan apasionada, desde luego…
El ejército de las sombras, por su parte, que opta
por la épica, nos sitúa ante los esfuerzos románticos de un tejido muy
protocolizado de relaciones personales paramilitarizadas que pretenden burlar
la omnivigilancia del ejército alemán invasor para atentar contra él, en
colaboración con el ejército inglés, quienes, como se dice en la película, no
confían demasiado en la efectividad de la resistencia francesa. De hecho, a
juzgar por lo que nos narra la película, la organización está más preocupada
por salvar el pellejo de los miembros de la misma que por atacar al enemigo
invasor. Poco a poco, desde la huida del protagonista de un campo de
prisioneros en el que hay enemigos del Reich de toda condición y nacionalidad: gitanos,
comunistas, judíos, españoles…, la película se centra en los esfuerzos por
escapar al cerco de las autoridades alemanas que van deteniendo, poco a poco, a
los principales activistas de ese ejército «de las sombras». La ausencia, con todo, de una perspectiva
emocional, es la clave de la película, que adopta un tono casi de documental
para describir minuciosamente las estrategias de camuflaje de ese ejército
contra el que los alemanes no deberían de poder luchar. Hay muchas escenas que más pertenecen a las películas
de espías que, propiamente, a las bélicas, en las que hubiera debido integrarse
esta sobre la resistencia, caso de haber optado por una descripción de los
sabotajes con que se golpeara al enemigo. Desde esta perspectiva del espionaje,
así pues, la frialdad, el silencio, la distancia, el desapego, el sentido del
deber y el laconismo consecuente nos acercan al cine «negro» de Melville, y
concretamente a El silencio de un hombre (Le Samouraï), esa joya
protagonizada por Alain Delon en la cima de sus cualidades. Advertimos, en
consecuencia, que, a pesar de que podamos hablar de un cine político, histórico
o «de compromiso», en el caso de estas dos películas sobre la resistencia, las
constantes del lenguaje cinematográfico del autor se mantienen intactas a
través de toda su obra. La interpretación de Lino Ventura y de Simone Signoret
son memorables, dos actores que expresan lo inefable con la mayor economía de
medios posible. Me parece un programa doble que puede resultar muy atractivo
para la mayoría de espectadores.