Un güestern de posguerra o las facetas execrables y excelsas de lo humano.
Título original: Intemperie
Año: 2019
Duración: 103 min.
País: España
Dirección: Benito Zambrano
Guion: Pablo Remón, Daniel
Remón, Benito Zambrano. Novela: Jesús Carrasco
Música: Mikel Salas
Fotografía: Pau Esteve Birba
Reparto: Luis Tosar, Luis
Callejo, Jaime López, Vicente Romero, Manolo Caro, Kandido Uranga, Mona
Martínez, Miguel Flor De Lima, Yoima Valdés, María Alfonsa Rosso, Adriano
Carvalho, Juanan Lumbreras, Carlos Cabra.
Perdí las
oportunidades en su momento, porque no se puede llegar a todo, pero me quedé
con las ganas de ver esta adaptación de una novela que concitó la admiración unánime
de críticos y lectores y que tampoco he tenido tiempo de leer aún, a pesar de
su brevedad. La espera ha valido la pena, porque, lejos de los rifirrafes
críticos del momento, en que no pocos solemos sobreactuar, por exceso o por
defecto, y al margen de opiniones dominantes que ya no se recuerdan, he visto
la película con un interés que se despierta desde el mismísimo primer momento
por escenas tan poderosas como la visita del capataz a las viviendas-cueva y
por la despedida de los dos hermanos. Está claro que la realidad española de 1946 no necesitaba
polarización alguna, aún estamos en lo más duro de la posguerra y está claro
que hay un abismo entre vencedores y vencidos en esa deriva neofeudalista de
los triunfadores que observamos en películas tan estremecedoras como Los
santos inocentes, de Camus, con la que esta de Zambrano tiene una relación
evidente, aunque lo que allí era sociología en estado puro, aquí deriva hacia
otro planteamiento de marcado carácter psicológico que se enmarca, además, en
un género cinematográfico, el güestern. No solo la radical división sin
fisuras entre «buenos» y «malos» contribuye a definir esa adscripción genérica,
sino, sobre todo, el marco de la acción: las tierras desérticas y polvorientas
del interior de la provincia de Granada, un paisaje que, por sí mismo, tiene
vida propia en la película y condiciona incluso la trama, porque, como en
cualquier desierto, los personajes han de ir buscando la poca agua que quede en
los pozos alrededor de los cuales hubo,
antes de la emigración a las ciudades, proyectos de vida humana.
La película
narra la historia de una persecución: el capataz de una finca cuyos dueños
jamás aparecen en escena recibe la noticia de que un niño al que había
instalado en su casa ha desaparecido, lo mismo que su reló de oro. La pesquisa
en las cuevas donde vive la familia solo le revela, después de amedrentar a la
hermana hasta que se orina encima, que el niño quiere llegar a la ciudad,
atravesando el vasto desierto que se despliega ante los ojos codiciosos y vengativos
del capataz. La escena de los segadores persiguiendo una liebre que interrumpe
su faena, y que abate de un disparo el capataz, a quien se la lleva uno de los
trabajadores, junto a esos vastos espacios resecos que circundan la hacienda, me
han traído a la memoria secuencias de La caza, de Carlos Saura, que
vimos/vivimos en su momento como una alegoría de la Guerra Civil del 36.
Cuando el
espacio adquiere categoría de personaje significa que los humanos que lo
atraviesan no pueden tener otra aspiración inmediata distinta de la mera
supervivencia, y eso es lo que le ocurre al «niño», quien está a punto de
fenecer si no lo salva, ¡aparición casi milagrosa!, un pastor a quien él había intentado
robar antes. El «moro» —los apodos en el campo vienen a ser como los alias en
las redes sociales, pero preservan, también, con espesos velos, una identidad
que se protege celosamente— consigue, a fuerza de distancia respetuosa hacia un
niño a quien otorga un estatus de adulto, tras haber tomado este una decisión
tan valiente como la de «buscarse la vida» en la ciudad, que la fierecilla no
lo mire con recelo, sino con confianza, porque viajar es algo que conviene
hacer acompañado, por si alguien cae, como recuerdan los proverbios de
cualquier cultura: Pregunta por el compañero antes que por el camino,
recomendaba Ali Ibn Abu Talib.
Por un lado,
pues, el del malvado capataz vicioso, tenemos una persecución implacable por esa
geografía arisca; por el otro, una suerte de durísima road movie en la que el «moro»
y el «niño», como el sabio y el discípulo de también todas las culturas van a
establecer una cervantina relación dialéctica en la que ambos sufrirán un
cambio que les afecta en lo más íntimo y gracias al cual van a reconocerse, a
valorarse en sus justos términos, a respetarse mutuamente e incluso a sentir un
afecto inequívoco, aunque de difícil expresión, del mismo modo que el diálogo no
se construye sobre discursos, sino sobre escuetos consejos o reflexiones
extraídas de la experiencia.
Como buen güestern,
la película tiene acción, y muy dura de contemplar, además, porque los sicarios
del capataz no se paran en barras, cuando descubren que el «moro» sabe algo del
«niño», más allá de las torpes evasivas con que quiere salir del paso. La
tortura a que es sometido, sin que de su boca se escape jamás la delación que, probablemente,
no lo salvaría de un destino fatal, se resuelve de un modo típico en los güestern,
algo que ocurre en esa secuencia, pero también en el desenlace, lo que permite
la pura y feliz catarsis del espectador, al estilo del ahorcamiento del «Ivancito»
en Los santos inocentes que, a pesar de su ferocidad, y de la tradición
inglesa de respeto a los animales, levantó los aplausos del enfervorizado público
británico el día de su estreno en Londres.
En el coloquio
posterior a la emisión de la película en La 2, los guionistas confesaron que
hubieron de añadir «historia» a la muy sucinta de la novela de Jesús Carrasco,
del mismo modo que hicieron con los diálogos, porque en la novela son prácticamente
inexistentes. Parte de esa ampliación imagino que es el «episodio» de la
búsqueda de agua en el pozo de una venta ahora abandonada, donde malvive un
tullido que se desplaza sobre una tabla, uno de esos personajes que inmortalizaron
Chumy Chúmez y Gila en sus «monigotes» tocados por el más negro de los humores…
Aquí, toda la escena logra crear una atmósfera de película de terror que se vehicula
a través de la interpretación de Manolo Caro, brillantísimo en todo su cometido.
Solo el hambre y el agradecimiento para con el «moro» permite explicar la inocencia
con que se deja «atrapar» el «niño», aunque no tarda —la letra con sangre entra…—
en rectificar su error y recuperar el asno con los cántaros de agua. Que a
continuación se presenten los perseguidores y rematen al tullido añade esa dimensión
de crueldad que rezuma toda la película, no por nada especial, sino por la
obsesión del capataz con la criatura. Aviso que lo que voy a escribir a continuación
puede chafarles a ciertos espectadores lo que en modo alguno es una sorpresa en la película
para los aficionados experimentados, por eso les doy la oportunidad para que
dejen de leer y se vayan a verla. Decía que la obsesión del capataz con el «niño»
no podía tener como pretexto para su persecución el robo del reló de oro, y
desde el inicio mismo de la película, se advierte en su mirada y en la pasión
con que afronta la persecución de la criatura que estamos ante un malvado
vicioso, un pederasta que abusa sexualmente de la criatura a su servicio, algo
que en ningún momento confiesa la criatura salvo en el desenlace de la película,
cuando prácticamente estamos todos al cabo de la calle. Ello ayuda, no
obstante, a valorar la dimensión que adquiere el enfrentamiento del desenlace,
escenas de acción para las que el propio Zambrano reconoce que hubo de recurrir
a ayuda externa para realizarlas, porque no entran dentro de su «especialidad»,
ciertamente. Con todo, el final es espléndido y está rodado con no poca sabiduría
para mantener intacto el ávido interés de los espectadores.
Está claro que
puede contemplarse la película como una cinta sobre la posguerra española y
admite, por el poder omnímodo del capataz, una lectura política; pero, a mi modesto
entender, es más atinado valorarla desde el plano psicológico del bildungsroman,
desde la lucha contra el medio inclemente y desde la amistad y la piedad como
ejes de la conducta individual. A ese respecto es emocionante la convicción del
«moro» de que «a algunos vivos no se les ha de respetar, pero sí a todos los muertos»,
lo que se plasmará magníficamente en el último plano del güestern.
Tengo para mí
que en el año en que esta película participó en los Goya fue objeto de una
injusticia por parte de los académicos, porque ni de lejos hubo otras que le
hicieran sombra. En fn, debe de ser lo que tiene no pertenecer al meollo del «cotarro».
Los espectadores, sin embargo, podemos disfrutar de lo lindo con las
magnificentes interpretaciones de todo el reparto, en el que destacan Luis
Tosar y el niño Jaime López —con una voz y una dicción fantásticas—, y el trío
de «malvados» que dotan a la película de una dimensión verista y escalofriante
de la crueldad: Luis Callejo, Vicente Romero y Kándido Uranga. Que hayan
escogido las tierras desérticas de Granada en vez de los decorados del espagueti
güestern nos indica la sana pretensión de acercarse más a raíces clásicas
usamericanas del género que al simulacro europeo del mismo, y lo consigue
plenamente.

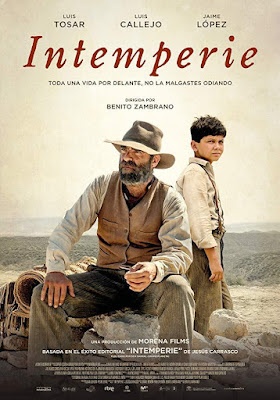
No hay comentarios:
Publicar un comentario