
Una de la Hammer de
poderosa intriga y un desembarco, doppelgänger
incluido, en la psicodelia londinense de los 70.
Título original: The Snorkel
Año: 1958
Duración: 90 min.
País: Reino Unido
Dirección Guy Green
Guion: Peter Myers, Jimmy
Sangster (Historia: Anthony Dawson)
Música: Francis Chagrin
Fotografía: Jack Asher (B&W)
Reparto: Peter van Eyck, Betta St. John, Mandy Miller,
Grégoire Aslan, William Franklyn,
Marie Burke, Irene Prador, Henri Vidon,
Flush.
Título original: The Man Who
Haunted Himself
Año: 1970
Duración: 89 min.
País: Reino Unido
Dirección: Basil Dearden
Guion: Anthony Armstrong, Basil Dearden, Michael Relph, Bryan Forbes
Música: Michael J. Lewis
Fotografía: Tony Spratling
Reparto: Roger Moore, Hildegarde Neil, Alastair Mackenzie, Hugh Mackenzie, Freddie Jones, Kevork Malikyan, Thorley Walters, Olga Georges-Picot, John Welsh,
Ruth Trouncer, Anton Rodgers,
Edward Chapman, Laurence
Hardy, Charles Lloyd Pack, Gerald
Sim, John Carson, Terence Sewards, Jacki Piper,
John Dawson.
No pocas son las virtudes de estos dos películas, tan
diferentes como peculiares, dentro de la obra de cada uno de los autores que ya
he frecuentado en este Ojo y de los que guardo tan buen recuerdo como para, tropezándome
con ellos al azar, que es mi forma de buscar, no desperdiciar la ocasión de seguir
indagando en su filmografía. Ambas cintas compondrían un programa doble británico muy particular,
porque nos permite viajar de las producciones de la Hammer no propiamente de
terror, pero con una exquisita factura técnica y estética, a una historia sobre
el doble, el famoso doppelgänger de
la literatura alemana, en un ambiente de la estridente psicodelia londinense de
los setenta aunque con unos personajes tradicionales de la reducida élite económica
de la City, sí los de bombín, terno y paraguas. La máscara submarina es una
propuesta de cine de intriga que parte del desvelamiento del asesino, quien
prepara con sumo cuidado el asesinato de su mujer, aparentando un suicidio por
inhalación de gas, para lo cual se esconde en el subsuelo de la habitación
protegiéndose del gas con una máscara
submarina que le permite respirar aire no viciado. Cuando llega la hija de la asesinada,
e hijastra del marido, esta acusa inmediatamente al padrastro de haber
asesinado a su madre, del mismo modo que siempre lo ha acusado de haber matado
a su padre, quien se ahogo por “accidente” en el curso de una travesía en un
yate. La hija, Mandy Miller, niña prodigio del cine inglés y protagonista de
una película, Mandy (1952)que, curiosamente,
adquirí el mismo día que adquirí esta, sin tener ni idea de su existencia y que
no tardaré en ver, claro está, inicia, aunque está sometida al control de la
una férrea dama de compañía contratada por la madre, una investigación para
tratar de descubrir alguna pista que haga evidente la culpabilidad de su
padrastro. La tensión entre este y la niña se resuelve en los varios intentos
de asesinato de la joven que intenta, disimuladamente, el concienzudo asesino
de la madre. Ni que decir tiene que la elección de Peter van Eyck como frío
asesino es todo un cierto, a pesar de sus evidentes limitaciones
interpretativas, pero hay, en la trama, dos o tres sustos de mucha consideración
que le dejan a uno temblando. La maldad del padrastro se muestra de manera tan evidente
que, por eso mismo, se aprecia mejor la capacidad de seducción que ejerce sobre
la dama de compañía de la joven, por lo que no duda en ponerse de su lado y en
dejarse llevar al convencimiento de que la antipatía irracional de la joven
tiene alguna explicación asociada al trastorno mental. La película crece en
ambas direcciones, en la incapacidad de la joven para demostrar la implicación
del padrastro y en los intentos de él por deshacerse de ella, dado el peligro
que representa ese convencimiento para su seguridad. La película, rodada en la
pequeña ciudad costera de Alassio, próxima a la conocidísima San Remo, transcurre
enteramente en la ciudad en un ambiente veraniego que permite no pocos exteriores
magníficos, como los de la propia villa donde tiene lugar el crimen; la costa,
donde algo terrible está a punto de suceder, y las calles de la ciudad, y su paseo
marítimo, un mundo latino que contrasta con la triple historia que se va
trenzando: la seducción de la acompañante de la joven, los intentos de
asesinato de la misma a cargo del padrastro y la investigación infructuosa de
la huérfana, quien incluso pierde a su perro, envenenado también por el
padrastro, en el transcurso de su investigación amateur. La puesta en escena nos recuerda ese ambiente hasta cierto
punto sofisticado de las clases adineradas en las costas de Francia e Italia, y
que veremos en cintas de mayor recorrido estético y argumental como Atrapa a un ladrón, de Hitchcock, por ejemplo. La máscara submarina, sin embargo, es un fantástico ejercicio de
precisión narrativa y de historia magníficamente contada, a lo que se añade un
doble final extraordinario y que me abstengo de revelar, por supuesto. La
historia fue escrita por Anthony Dawson, un reconocido actor británico
especializado en papeles de villano y al que todo el mundo recordará por
interpretar el asesino de Crimen perfecto,
de Hitchcock.
Tinieblas, una novela de Anthony
Armstrong, fue primeramente adaptada y dirigida para la pequeña pantalla por
Hitchcock para su programa Alfred Hitchcock
presenta…, quien estudió seriamente la posibilidad de convertirla en una de
sus películas mayores. Quedó, sin embargo, en mero episodio de aquel programa con
tantos seguidores y, andando el tiempo, de 1955 a 1970, un director con
inquietudes sociales como Basil Dearden rescató la historia para llevarla al cine en
una época muy distinta de la de sus mejores películas combativas, centradas en
los años 50 y 60. Dearden se mueve con cierta soltura en la estética colorista
de la Inglaterra post revolución juvenil del 68, pero hay una suerte de déficit
estético en la película que parece restarle no tanto credibilidad, como el
empaque necesario para convertirse en la gran película que podría haber sido,
pero la misma interpretación del protagonista, Roger Moore, quien acababa de
terminar su serie televisiva El Santo
y aún tardaría tres años más en comenzar su serie de interpretaciones de James
Bond, tiene algo de hierático y plana que, sin embargo, no priva a la película
de conseguir el efecto que pretende: generar una ambigüedad e incertidumbre que
se van apoderando del espectador al mismo tiempo que del protagonista, porque
el espectador no puede por menos que empatizar con quien piensa que está
sometido a un juego perverso que quiere conducirlo a la locura. De hecho, la
decisión del protagonista…. Ya me he adelantado. Digamos que un ejecutivo de la
City, amante de conducir diabólicamente por la autovía londinense que lo lleva
a casa, como un acto de liberación salvaje de la contención diplomática que ha de
aplicar a su vida de alto ejecutivo, tiene, fatalmente, un accidente en el que,
durante breves momentos, su corazón deja de latir, aunque los médicos logran “recuperarlo”
para llevarse la sorpresa mayúscula de que en el monitor de control aparecen
los latidos de dos corazones, no uno solo… Un golpe sobre la máquina
controladora basta para que uno de esos corazones desaparezca y se quede el único
del accidentado. A partir de ese accidente se inicia el juego perverso: un
doble suyo está sustituyéndole en su vida privada, de tal manera que frecuenta
el club, queda con amigos, juega al billar y gana apuestas o, bien avanzada la
película, hasta es capaz de sustituirle en su propia casa, con su esposa, a
quien el protagonista tenía totalmente abandonada sexualmente sin tener una
razón que pudiera explicarlo. Roger Moore siempre defendió que el personaje de Harold
Pelham había sido el mejor de su carrera, y no le faltaba razón, porque, sobre
todo de la media parte de la película hacia adelante, cuando se va complicando
la trama con la presencia cada vez mayor de su doble, Moore se adapta mejor a
la angustia de quien acecha y es acechado al tiempo, de quien lo tiene todo y
sabe que puede perderlo todo, a tenor de los movimientos empresariales y
familiares que lleva adelante su doble. La irrupción del psiquiatra,
impresionante Freddie Jones, sube el nivel de la película muchos enteros y
permite adentrarnos en una suerte de variante onírica que acentúa el clima de
terror psicológico que ha llegado a sufrir el personaje, dispuesto, tras pasar
por la clínica del psiquiatra, a cambiar de vida para poder recoger las riendas
de la misma y evitar ser “destronado” por su rival. Es evidente que, como en
tantas ocasiones, no caeré en la tentación de gastar la broma pesada de
estropear el maravilloso final ambiguo con que Dearden cierra una historia que
ha ido encaminándose poco a poco de lo realista a lo fantástico con la complacencia
del espectador, quien, superada la frialdad emocional y la frigidez sexual del
personaje encarnado por Moore, se deja arrastrar a una trama muy pero que muy
del gusto de Hitchcock y que Dearden, sin alardes de composición del plano,
consigue imponerle con un notable suspense perfectamente acabado. A título
anecdótico, cabe recordar que se trata de la ultima película de Basil Dearden,
quien poco después de rodarla murió en un accidente de tráfico no muy lejos,
para mayor coincidencia, de donde lo sufrió el protagonista de su película. Lo
cierto es que se trata de un inmejorable programa doble británico que no
decepcionará a los espectadores.

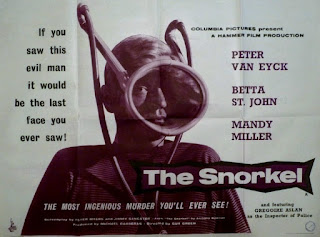
No hay comentarios:
Publicar un comentario