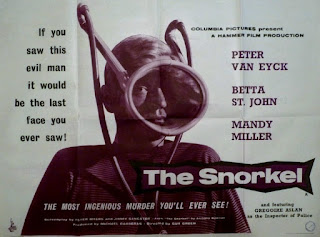Un elaboradísimo guion sobre un original de Cornell
Woolrich, el autor de La ventana
indiscreta: El ojo de cristal o
un thriller de factura impecable, y algo más…
Título: El ojo de cristal:
Año: 1956
Duración: 92 min.
País: España
Dirección: Antonio Santillán
Guion: Joaquina Algars, José Antonio de la Loma, Ignacio F. Iquino
Música: José Casas Augé
Fotografía: Ricardo Albiñana (B&W)
Reparto: Carlos López Moctezuma,
Armando Moreno, Beatriz
Aguirre, Jesús Colomer, Francisco
Alonso, José Sazatornil, Juanita Espín, Javier Dotú,
Carolina Jiménez, Miguel Fleta,
Manuel Fernández Pin.
Leí la sinopsis en el
diario y tardé segundos en irme a FilmAffinity para saber algo más de la
película que me anunciaban para ayer por la noche en La historia del cine
español. Cuando supe que estaba basada en un relato del autor de La ventana
indiscreta comencé a ilusionarme con la posibilidad de ver una película a la
altura de la expectativa que me estaba creando. Esta tarde he podido, por fin,
sentarme a mis anchas ante ella y degustarla como se merece, porque se trata,
en efecto, de una contribución sobresaliente al cine policiaco que se hizo en
la década de los 50 en Barcelona, alguna de cuyas películas ya he criticado y
elogiado en este Ojo. Lo más efectivo
de la película es que no se anda con rodeos: tiene una perfecta historia que
contar y la cámara está al servicio de ella en dos planos opuestos que acaban
fundiéndose en uno solo: la investigación policial para determinar la autoría
de un crimen del que el espectador está al corriente para acentuar la
desesperación del detective encargado del caso que no sabe ni por dónde empezar
a buscar. La familia del detective, con un hijo que tiene una pandilla de amigos entre los que
destaca por su afición a los casos policiacos, quiere ser policía como el
padre, nos introduce el mundo de los niños que, entre ellos, van tejiendo una
red de supuestos que los acercan a la identificación del posible culpable del
asesinato. Esas dos tramas se cruzan a lo largo de la película y el ojo de
cristal, por ejemplo, que se intercambian los niños por juegos de cromos, una
armónica y cosas así, es el que se le cayó en el interior del bajo del pantalón
al asesino de un asegurado a quien quería robar la indemnización que la compañía
de seguros iba a pagarle, lo cual sabía gracias a que su novia trabajaba en
ella y lo había puesto al corriente. Cuando la novia sabe que su novio, un
ambicioso vendedor de coches que quiere enriquecerse por la vía delictiva, ha
matado al asegurado, quiere romper la relación con él, pero él planea con notable
habilidad su asesinato para tener una coartada que lo exculpe. Excuso decir que
todas estas secuencias, con un impresionante Carlos López Moctezuma, el gran
villano del cine mexicano, pues se trata de una coproducción, rezuman un estilizadísimo
aire del mejor cine negro de origen usamericano. Los “paseos” de Carlos López con
la gabardina y el sombrero por las tenebrosas calles en penumbra de la
Barcelona nocturna, como el antológico seguimiento de su persona que llevan a
cabo los dos críos, el hijo del policía y el hijo del tintorero donde se
descubrió el ojo de cristal, un negocio regentado por Sazatornil y del que enseguida
hablaremos, pertenecen por derecho propio a esa antología de las mejores
escenas del cine negro español y barcelonés de aquella década. Los encuadres de
Santillán, con algunos contrapicados antológicos en exteriores o el primerísimo
plano de los ojos del protagonista en el momento del asesinato de la novia que
puede acabar confesando que él asesinó al asegurado, son muestra de una
sensibilidad cinematográfica exquisita y de un dominio de la narración que poco
o nada tiene que envidiar a los mejores directores del género. Bien puede decirse
que se trata de una película ajustadísima a la narración en la que, al menos a
mí me ha dado esa sensación, no hay ni un solo plano gratuito o innecesario. El
final, hecha alguna salvedad sobre la ingenuidad súbita del asesino, es espléndido
y convincente. La mezcla de los dos niveles de investigación, el del padre y el
del hijo acaban sintetizándose en las secuencias finales en un espacio
inhóspito que incluye una escena tremenda del niño cayendo hacia un espacio
donde estaba oculto el cadáver del asegurado sin el ojo de cristal, lo que
comprueba tras encender una cerilla y retirar la manta que cubre el rostro y el
cuerpo del asesinado. ¡Perfecto! Hay un eco innegable de Emilio y los detectives, el clásico alemán infantil de Erich Kästner,
estupendamente engarzado con la investigación del padre, un detective necesitado
de un éxito policial para poder promocionarse y salir de la inseguridad psicológica
que lo atenaza hasta casi deprimirle, un papel perfectamente representado por Armando
Moreno, el marido de Núria Espert, con quien se había casado dos años antes de
esta película. Pero si hemos de destacar una actuación secundaria casi con
ribetes de principal esa ha de ser la de Sazatornil, en un papel costumbrista y
cómico que permite entrar en una faceta de la historia, la de las relaciones humanas
de todo tipo que se complementa con la rivalidad entre una vecina y la portera
de la finca donde vive la novia del protagonista y donde es asesinada. El papel
de Sazatornil como padre “desesperado” por las travesuras de su hijo raya a la
altura propia del grandísimo actor que es. Capítulo aparte merecen ambos hijos,
el del policía y el de Saza, porque, sobre todo al final de la película,
componen un dúo extraordinario que a mí en particular me ha parecido admirable.
El atuendo de ambos, con los abrigos largos y el hijo del tintorero con la
gorra, crean un tipo de pequeños detectives osados encantadores. Finalmente,
conviene otorgarle a la fotografía de un todoterreno como Ricardo Albiñana el
mérito que le corresponde sobre todo en esas escenas nocturnas callejeras en
las que las sombras se agigantan sobre las paredes al modo expresionista o se
derraman sobre las esquinas como relojes blandos de Dalí. Hablamos, en
definitiva, de todo un excelente descubrimiento que espero poder confirmar en
otras películas del autor que caigan ante mis ojos.