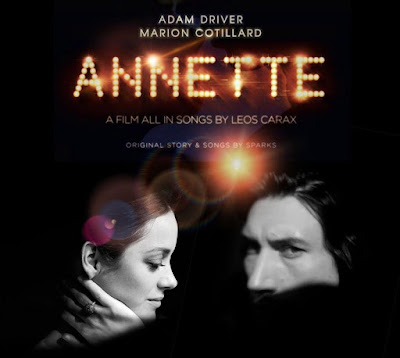Un musical ad
maiorem gloriam de Frank Sinatra o un trasnochado capítulo del machismo
dominante…
Título original: Pal Joey
Año: 1957
Duración: 111 min.
País: Estados Unidos
Dirección: George Sidney
Guion: Dorothy Kingsley
Música: Morris Stoloff
Fotografía: Harold Lipstein
Reparto: Frank Sinatra, Rita Hayworth, Kim Novak, Barbara Nichols, Bobby
Sherwood, Elizabeth Patterson, Hank Henry.
El musical tiene sus reglas y,
entre ellas, no destaca, por cierto, ni el realismo ni su hermana menor, la
verosimilitud. Hay tipos que se pasean por la historia con un repertorio de
tópicos propios de sus diferentes épocas y, en este caso, acercándonos ya,
¡peligrosamente!, a los años 60, pero 1957 aún se puede considerar momento
álgido de ese machismo dominante que ni siquiera se concebía ni como tal ni
como un insulto, salvo para las feministas, fueran tibias o aguerridas. El
inicio de la película nos presenta a un vividor al que ponen de patitas en un
tren para sacarlo de la ciudad (el “ostracismo” moderno…) porque se le ha
ocurrido tontear con la hija del alcalde que es menor de edad: ¿Y qué iba a
hacer yo, pedirle el carnet de conducir?, se extraña el protagonista. A
partir de ahí, la acción se traslada a San Francisco, de la que, de tanto en
tanto nos ofrecen algunas vistas espectaculares, tanto de la bahía como, sobre
todo, de su entramado de calles en abruptas pendientes por las que suben sus
clásicos tranvías.
Al descaro del
protagonista, que se suma a su mala fama, le debe este la habilidad para
conseguir trabajo en un local donde ha encontrado a un pianista y director de
orquesta amigo suyo. La película trata sobre cómo conoce a una chica del coro y
aspirante a cantante, Kim Novak, en el papel no menos tópico de cándida e
ingenua belleza explosiva, un papel que bordaba Marilyn Monroe, a quien Novak
no tenía nada que envidiar, todo sea dicho de paso…, y cómo, posteriormente,
conoce a una viuda rica, antigua cantante de cabaret, como él, Rita Hayworth,
que se sentirá atraída por el pícaro artista ambicioso y no solo conseguirá que
se vaya a vivir con él al barco donde ella vive, ¡con jardín propio en el
muelle!, sino que se convertirá en la patrocinadora de un local, Chez Joey, que
regentará su enamorado. El descubrimiento de que la «rival», veinte años más
joven, va a convertirse en una de las estrellas del espectáculo, la pone de los
nervios y exige que la despida. El protagonista trata de echarla cambiando su
número musical por otro de strip-tease integral, lo que dará pie a una escena
paternalista bobísima, pero muy propia de época.
Está claro que
la trama no puede ser ni más insustancial ni más tonta, pero ha de reconocerse
que conseguir reunir en una película a Sinatra, Hayworth y Novak es una proeza
que bien merece la pena la contemplación de la misma. La producción, generosa,
se luce en la puesta en escena y, sobre todo, en el vestuario. Pero ha de
reconocerse que la película merece la pena por que su banda sonora incluye tres
highlights de los musicales como The Lady is a Tramp, My funny
Valentine y Bewitched, un trío de ases indiscutible. La orquesta que
actúa en el cabaret suena estupendamente con una aire de jazz francamente
delicioso, el propio del resto de la banda sonora.
A veces, los
musicales clásicos tienen estos inconvenientes, que personajes, como el de Sinatra, resultan «fascinantes»
a las protagonistas del reparto, pero insufribles a los espectadores, aun a
pesar de que Sinatra encaja perfectamente en ese papel de macho alfa incluso «encantador»,
porque, como le dice Novak en un momento dado: ¿Por qué te cuesta reconocer
que eres bueno? Y esa es la línea más inteligente del guion: la que revela
todo lo que hay de estereotipo al que debe ajustar un hombre su personalidad para
obtener el éxito social.
Es curioso
advertir cómo se mantiene en pie un musical en el que no hay propiamente «conflicto»,
más allá del bobo triángulo amoroso resuelto, por otro lado, de un modo casi
infantil. La presencia del perro, por ejemplo, suena casi a resorte de
emergencia para poder vincular a ambos cantantes, supeditados al capricho de la
patrocinadora, y posteriormente enamorada, del cantante. Rita Hayworth no estaba
ya en su mejor momento, desde luego, pero, aun así, componen un número muy
digno los tres protagonistas, si bien la coreografía es relativamente discreta.
No así en el intento de consumación del número de strip-tease, en el que
la presentación y desarrollo del número es ingeniosa y efectiva, hasta que el lado
pacato del protagonista lo detiene…
No la podemos
considerar como un musical de los grandes, pero esas tres canciones le
confieren un estatus que muchos otros ya quisieran tener. Toda la parte de
estudio, además, tiene ese sabor clásico de los planos generosos de los 35 mm y
un color muy contrastado que realza, en este caso, el vestuario de las dos
actrices, muy cuidado.